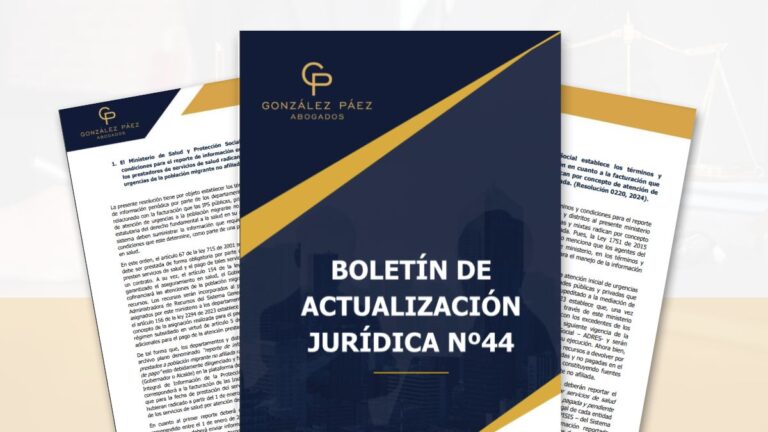La salud mental ha dejado de ser un tema relegado a la esfera privada para transformarse en una prioridad global, debido a la creciente visibilidad de los trastornos mentales impulsada por los desafíos que conlleva la vida actual, principalmente en el contexto de la post pandemia. Esto ha puesto en el ojo del huracán la responsabilidad que tienen los espacios de trabajo en cómo se sienten mentalmente sus empleados. En Colombia, ya hemos avanzado bastante creando leyes que buscan reconocer y proteger la salud mental como algo fundamental dentro de la salud en el trabajo. Pero aquí viene la pregunta clave: ¿realmente todo este andamiaje legal es suficiente para asegurar que la salud mental sea reconocida y protegida de verdad cuando se convierte en una enfermedad laboral? El presente artículo explora la evolución de la legislación colombiana en dicha materia, analizando fortalezas y vacíos persistentes que deben superarse con el fin de que dicha protección se traduzca en una realidad para los trabajadores.
En Colombia, hablar de salud mental cada vez es más común, trastornos como la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático son los principales factores que afectan el bienestar de la población y consecuentemente el desempeño laboral. Dicha situación ha puesto en el centro del debate la responsabilidad del entorno de trabajo en el bienestar psicológico de los empleados.
Debido a la creciente preocupación se desarrolla la ley 1616 de 2013 mediante la cual se estableció el reconocimiento de la salud mental como un derecho fundamental.
“ARTÍCULO 3°. SALUD MENTAL. La salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad.
La Salud Mental es de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas.”[1]
En razón a esto, dicha Ley fue recientemente reforzada por la Ley 2460 de 2025 la cual desde un enfoque biopsicosocial promueve la atención integral y comunitaria, además de introducir mecanismos financieros, como una subcuenta específica para la salud mental con el fin de coordinar las políticas a nivel nacional, reafirmando el compromiso del Estado.
Un paso fundamental en el reconocimiento de la salud mental en el trabajo, y con el propósito de materializar la visión de la Ley 1616 de 2013, se creó el decreto 1477 de 2014 mediante el cual fueron incluidos por primera vez ciertos trastornos mentales considerados como enfermedades laborales, es decir, que si la salud mental se ve directamente afectada por el trabajo, las condiciones o los riesgos a los cuales se está expuesto, existiría un camino legal mediante el cual se reconociera y protegiera como cualquier otra enfermedad de origen laboral. Dicho decreto complementa la resolución 2646 de 2008 en la cual se había establecido la obligación de las empresas tanto públicas como privadas en la identificación, evaluación, prevención y monitoreo de factores de riesgo psicosocial en el ámbito laboral.
Recientemente, el Decreto 0728 de 2025 refuerza este compromiso, estableciendo acciones de promoción de la salud mental, prevención de problemas y trastornos mentales, incluyendo el consumo de sustancias psicoactivas recalcando la necesidad de programas de sensibilización e intervención, buscando una cultura organizacional más consciente y proactiva. Finalmente, la Política Nacional de Salud Mental, actualizada para el periodo 2024-2033 mediante la resolución 4886 de 2018, adopta un enfoque de derechos humanos buscando integrar la salud mental como un elemento inseparable del derecho general a la salud.
“La actualización de la Política Nacional de Salud Mental (PNSM) mantiene los ejes fundamentales de promoción, prevención, atención, rehabilitación, intersectorialidad y evaluación. Estos ejes se enriquecen con nuevos elementos establecidos en la Ley 2294 de 2023 y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, así como en las contribuciones obtenidas a través de los encuentros de participación. Además, incorpora componentes transversales que abordan servicios comunitarios, entornos de desarrollo y el curso de vida, adoptando enfoques poblacionales, interseccionales y territoriales.
Esta apuesta tiene como objetivo garantizar el derecho humano a la salud mental como un componente integral del derecho fundamental a la salud. Por medio de una perspectiva inclusiva, se orientan las acciones sectoriales, intersectoriales, sociales y comunitarias, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio. Los enfoques adoptados buscan reflejar las realidades diversas de la población, promoviendo la participación armónica de todos los actores del territorio para asegurar la plena garantía del derecho a la salud mental.”[2]
Dicho esto, se puede entender que, si bien el marco normativo colombiano ha avanzado significativamente en el reconocimiento y protección de la salud mental, persisten vacíos que limitan su efectividad, ya que aunque se refleja una clara intención del estado en abordar dicho tema, el mayor reto radica en que hay una gran distancia entre lo que dice la Ley y como se aplica en la realidad. Dichos vacíos se manifiestan en varios puntos:
- La dificultad en la calificación y el nexo causal, en cuanto a establecer que una condición de salud mental es directamente una enfermedad laboral.
- La falta de recursos y capacitación en PYMES, ya que a menudo estas empresas carecen de recursos económicos y conocimiento para implementar programas de prevención de riesgos psicosociales.
- La desarticulación entre la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), generando trámites administrativos complejos y una falta de rutas claras de atención.
En conclusión, el marco normativo colombiano ha sentado bases importantes en el reconocimiento y protección de la salud mental, sin embargo, la insuficiencia de este marco es un tema complejo en el cual es necesario ir más allá de la letra de la ley. Se vuelve esencial fortalecer la aplicación de las normas, mejorar la articulación interinstitucional y fomentar un cambio cultural que priorice el bienestar mental en el trabajo; solo así podrá traducirse en una verdadera protección a la salud asegurando que este bienestar sea una realidad y no solo una aspiración legal.
Elaborado por:
MARIA JOSÉ ZAMBRANO PATIÑO
Consultora Legal – González Páez Abogados
Bibliografía
- Ley 1616 (2013). “Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones” Diario Oficial No.48680 del 21 de enero de 2013.
- Política Nacional de Salud Mental (2024-2033)
[1] (Ley 1616, 2013, artículo 3)
[2] (Política Nacional de Salud Mental)